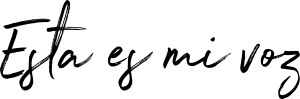Carlos Borrello
Selección femenina de Argentina, 2003-2012 y 2017-2021
1996. Ese fue el año en el que tuve mi primer acercamiento al fútbol femenino.
Era de mañana, hacía frío y estábamos con mi viejo en una estación de servicio (gasolinera) que teníamos con mi familia en la ciudad de Adrogué. Unos días antes se había decidido armar un equipo femenino en San Martín de Burzaco, un club de la zona.
Esa mañana me dijo "Hoy tengo que hacer cosas y no puedo ir a entrenar a las chicas, ¿Por qué no vas vos y les das algunas indicaciones?".
Yo había terminado el curso de entrenador hacía poco tiempo y me entretenía dirigiendo a clubes de niños y equipos de empresas.
"Bueno, qué sé yo… voy", le respondí sin demasiada seguridad. No tenía prejuicios, pero no sabía con qué me iba a encontrar. Era una cosa nueva para mí.
Cuando llegué, me encontré con un plantel de chicas de todas las edades. Había unas de 16 años a la par de otras de 36. Con los primeros ejercicios, noté que la práctica debía ser parecida a la de los niños.
Había que trabajar los principios básicos: el control, el pase, ni hablar del juego aéreo.
Precisamente ese punto fue el que me terminó de seducir por completo. "Esto está todo por descubrirse", me dije.
Y desde entonces no paré con el mismo objetivo que tengo hasta el día de hoy: ayudarlas a que sean mejores jugadoras de fútbol.
No sé si a lo largo de todos estos años tuve un rol pedagógico o si me habré llegado a comportar como un docente, pero sí fui una persona que aprendió a poner el oído fuera de la cancha. Llevó tiempo, pero aprender a escuchar a mis jugadoras fue trascendental para mi vida.

He tenido un sinfín de situaciones en las que notaba a la jugadora rara, sentía que algo le pasaba. Entonces, esas charlas privadas me ayudaban a poder ir descubriendo qué les ocurría a las chicas cuando se iban del entrenamiento.
Qué pasaba con sus padres, las peleas con ellos por la elección que habían tomado con el deporte. También me tocó acompañar a aquellas que tuvieron que sufrir la violencia en sus propios hogares.
Una vez, con una chica, pasaron dos días de prácticas y no venía. Entonces la llamé. Me decía, "No, Carlos, lo que pasa es que tuve con problemas y no pude ir". Después cuando volvía al entrenamiento, todavía tenía todo el ojo morado.
La pareja la había golpeado hasta dejarla así. Y ella tenía vergüenza de venir y de que todos la viéramos de esa manera. Para poder entrenarlas, es determinante sentarse a escucharlas, conocerlas y ser paciente, siempre.
"Será mi tercer Mundial al mando de la selección mayor. Si bien este año siento mucho más fuerte la parte estructural y de difusión"
Empecé a entrenar a la selección argentina en 2003 y para el que no vivió todo este período sería imposible poder imaginar lo diferentes que eran esas chicas a las que hoy integran el seleccionado.
En ese momento había déficits de todo tipo, no sólo futbolísticos. La gran mayoría eran de índole social. Alguna faltaba un entrenamiento y al otro día, cuando yo la consultaba, me respondía: "Es que tuve que ayudar a mi papá a hacer un 'fino', un revoque en una pared", era una albañil y tenía que trabajar para poder vivir.
Otras venían a las prácticas sin haber comido nada en todo el día. Llegaban corriendo, pálidas y yo tenía que retrasar el comienzo de la práctica para que pudieran comer un sándwich en el bar del club.
En ese mismo 2003 hubo una chica que se llamaba Marisol Medina, jugaba en Independiente. Era una extraordinaria jugadora, con unas condiciones tremendas. Ella ayudaba a sus padres con un kiosco que tenían dentro de la casa. Hubo un día que uno de sus padres tuvo un problema de salud y ella dejó de venir.
Cuando la llamé al año siguiente para reiniciar todo el trabajo con la selección mayor, me dijo: "Mirá, Carlos, no puedo porque tengo que atender el kiosco". Abandonó el fútbol con 20 años.
Lo mismo ocurrió con la generación del 2006-07 (abajo), con la que ganamos la Copa América.

Fue un equipo extraordinario. Yo recuerdo haberme reunido con los dirigentes de ese momento y les dije: "Vamos a blindarlas con un sueldo, un trabajo, un viático, algo. Estas jugadoras son distintas a todo lo que tuvimos. Pueden darnos muchísimo".
Pero no hubo caso. Yo las llamaba para irnos de gira y la mayoría de ella me respondía: "Carlos, si le llego a decir a mi jefe que voy a faltar una semana porque me voy con la selección de fútbol, me responden 've tranquila, pero no vuelvas más'". Todas necesitaban su fuente de ingresos y ese equipo se disolvió.
Afortunadamente, lo que pasó en los últimos dos años con el fútbol femenino en Argentina empezó a cambiar la historia. Yo celebro toda la difusión y visualización que se le está dando a nuestro deporte.
Y también creo que está acompañado de un cambio de paradigma cultural: antes, la familia, los padres no incentivaban a sus hijas a jugar al fútbol. Al contrario, les decían que era un juego de varones. Y hoy es todo lo contrario. Ese tabú que existía está empezando a desaparecer.
La profesionalización de nuestro fútbol femenino, que se logró en marzo de este año, es otra conquista y es un primer gran paso. Al menos para buscar ese blindaje de las nuevas generaciones.
Ahora, esto tiene que tener continuidad. A lo largo del tiempo hay que ajustar la parte monetaria y en paralelo hay que atender otro factor que es tan importante como el sueldo: los primeros años, la formación.
Hoy, el gran déficit del fútbol femenino argentino radica en la formación. Y no hablo solamente de la parte técnica o deportiva.
Todavía hay que ajustar cuestiones como la solidaridad con la compañera dentro de la cancha o el apoyo a las jugadoras que están en el campo cuando a una le toca estar en el banquillo más de un partido seguido. Y eso se desarrolla e incorpora cuando te acercás a un deporte de grupo en los primeros años de vida.
Lo mismo ocurre con la disciplina y el orden. En la selección nos pasa que vienen chicas de distintos clubes. Algunos equipos trabajan bien y otros no tanto y nosotros tenemos que nivelar.

Lamentablemente, en algunos clubes no se hace el trabajo de ser ordenados con los horarios y las responsabilidades. Entonces, hay alguna jugadora que te llega tarde al entrenamiento o hace lo que se le antoja.
Esas chicas se toman el fútbol como quieren: "Da lo mismo, no pasa nada. Total, el domingo me dan la camiseta número 10 y juego igual". Y eso hay que enseñarlo en las edades formativas.
Ese trabajo podrá llevar una década, o incluso dos. Al menos hasta que se pueda armar el circuito de formación. Después, uno va a saber que entre las distintas categorías habrá un recambio natural de cara a la selección mayor. Va a llevar un tiempo, pero lo importante es corregirlo.
En este Mundial nos vamos a enfrentar a Inglaterra, Japón y Escocia. Sabemos que, en líneas generales, los tres rivales tienen más desarrollo. Pero la actitud pesa mucho en un partido.
Y yo creo mucho en la actitud de la jugadora argentina, en su despliegue, en ese amor propio que también juega su partido.
"Por mi parte, tengo que estar convencido de lo que hago y debo estar seguro de mi capacidad de convencimiento sobre las jugadoras"
Será mi tercer Mundial al mando de la selección mayor. Si bien este año siento mucho más fuerte la parte estructural y de difusión, también creo que nos falta algo de desarrollo respecto a los rivales. Pero yo les transmito a las jugadoras que, con toda la responsabilidad, tienen que disfrutar de esto.
Hay momentos en los que se sufre mucho. Hay partidos en los que sabés que vas a entrar a la cancha y los rivales te van a sacar mucha ventaja por donde lo quieras ver. Pero yo les transmito que cada una tiene que sentir que entregó todo.
Después, si el resultado es favorable, bienvenido sea. No hay que irse de la cancha sabiendo que te guardaste algo.

También somos conscientes de que toda la difusión del fútbol femenino que se generó en Argentina podrá estar acompañada por críticas muy duras en caso de que perdamos los tres partidos.
Ellas ya lo saben eso. Pero, como hoy hay flores, en el futuro también podrá haber espinas. Son las reglas del juego. Si no entendemos esas reglas del juego, estamos en problemas.
Por mi parte, tengo que estar convencido de lo que hago y debo estar seguro de mi capacidad de convencimiento sobre las jugadoras.
Aún después de 11 años al frente de la selección mayor durante dos ciclos, yo no me canso de corregir, corregir y corregir.
Esto me gusta y me apasiona.
Hoy tengo la misma llama que en ese 1996 porque creo que si no tenés la llama, lo mejor que podés hacer es irte a tu casa.